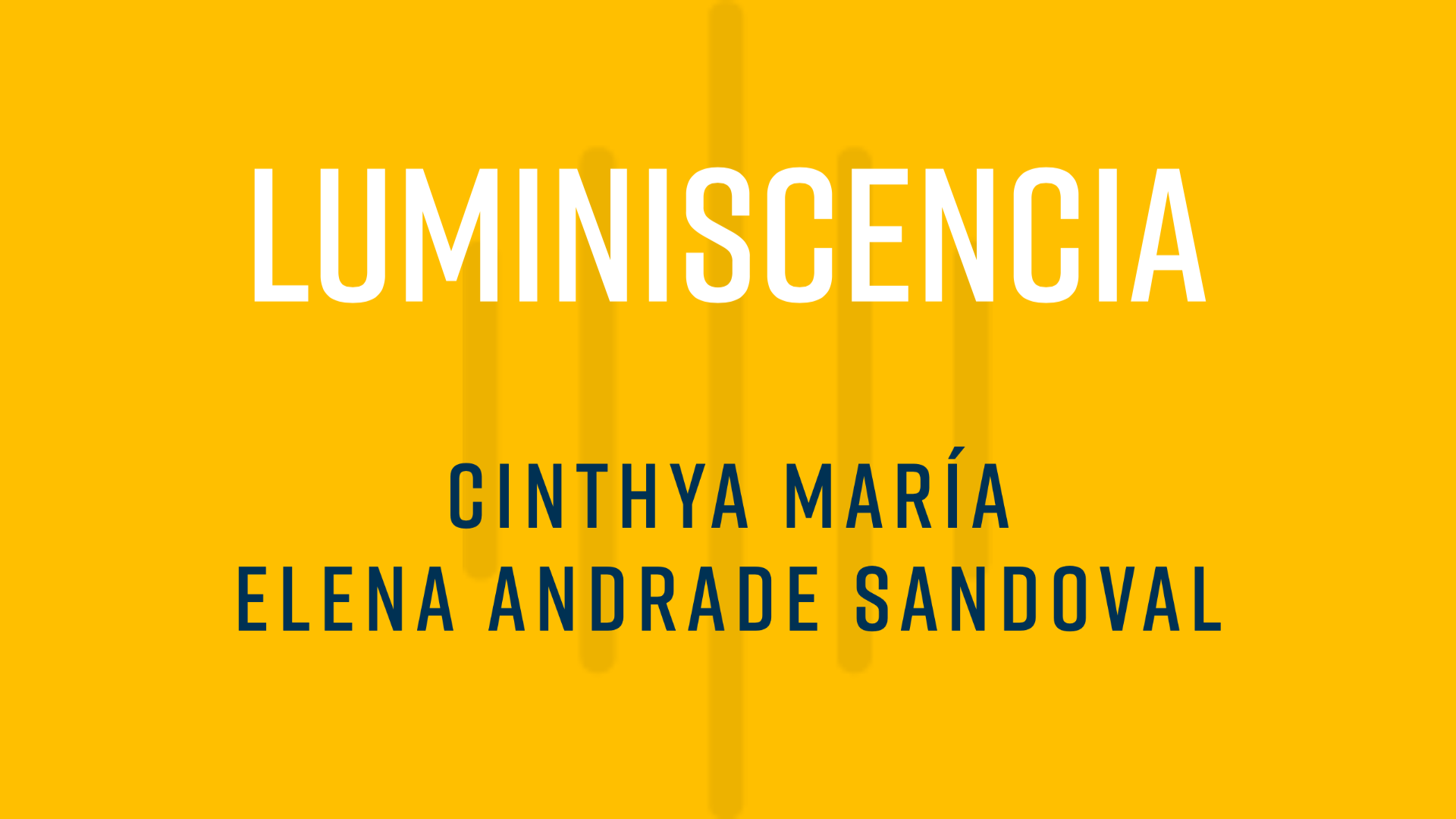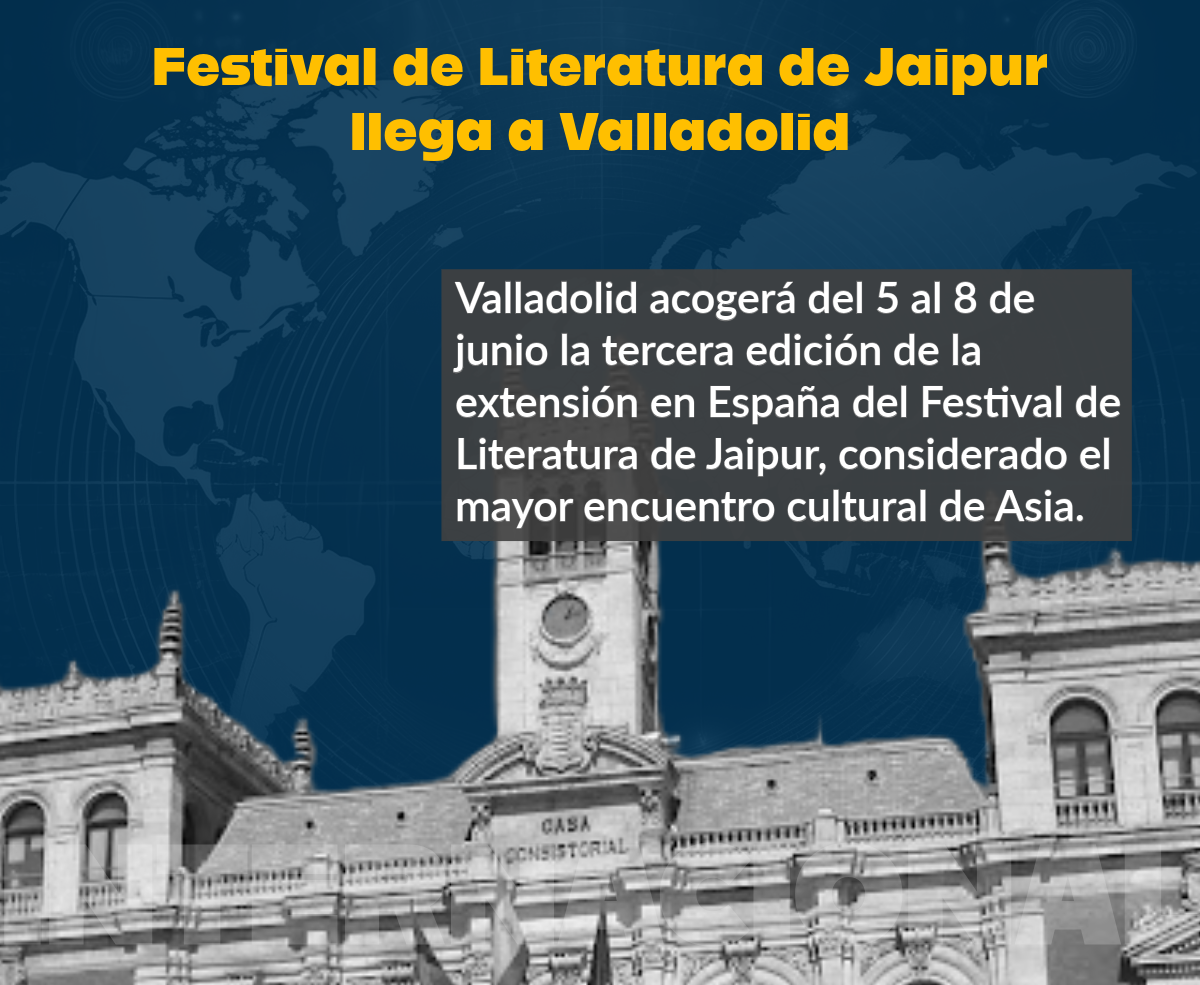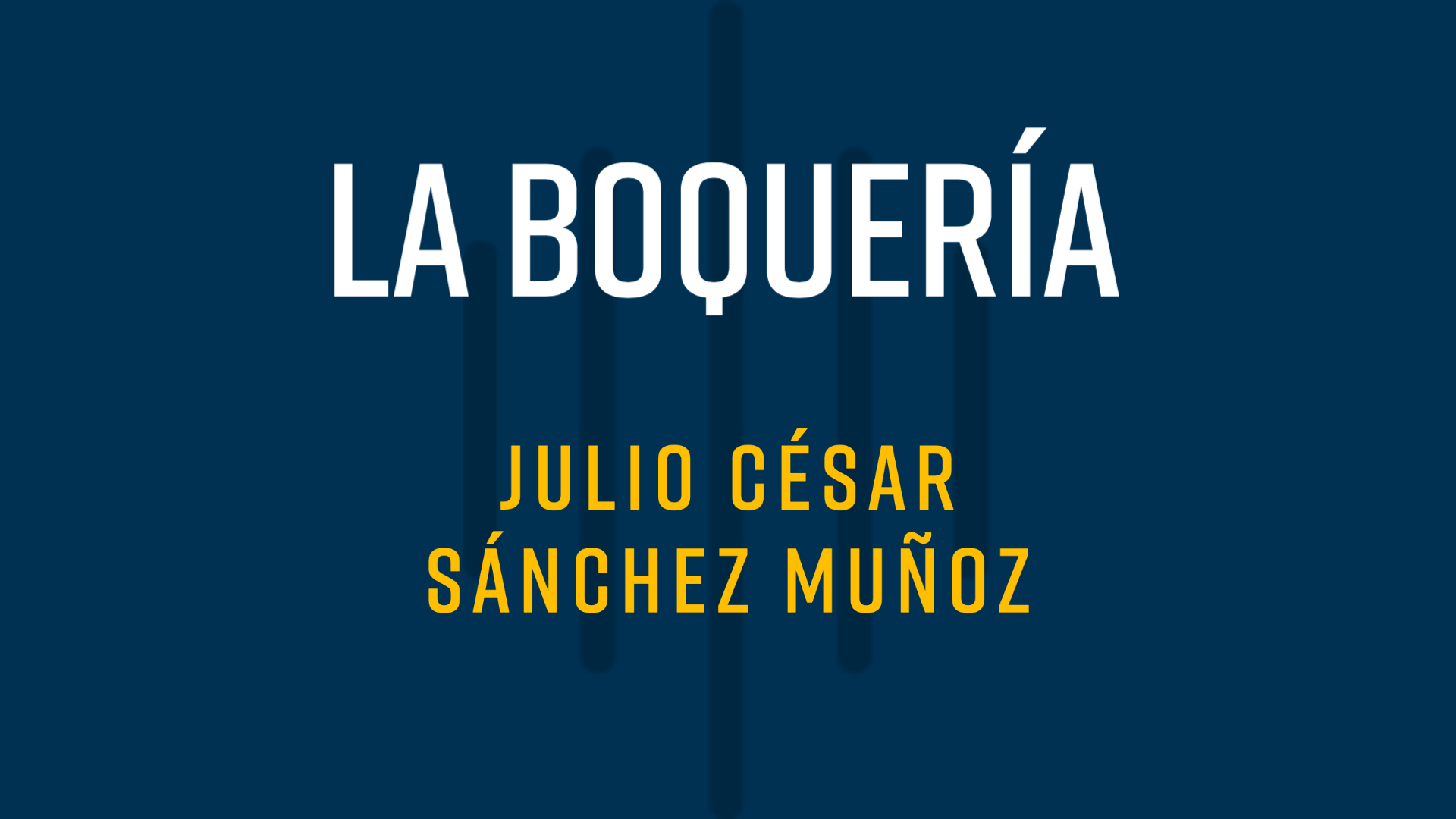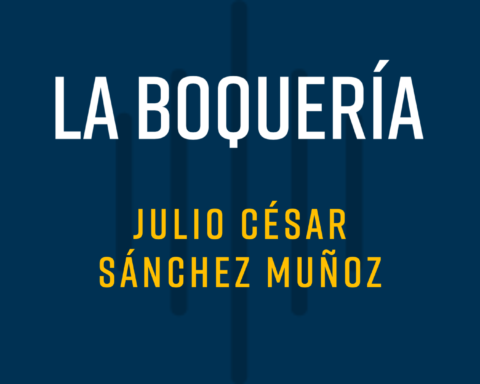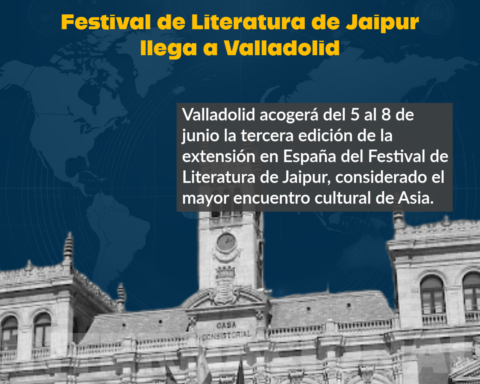Hace unos días se volvió viral una triste noticia, sobre el asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años en Colombia, el cual ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en evidencia las graves violaciones de derechos humanos que sigue enfrentando la comunidad trans. Este crimen no solo refleja la violencia física extrema, sino también la discriminación estructural y la impunidad que perpetúan estos actos.
Es por ello que considero necesario que las demás personas conozcan lo grave de la situación, pues la comunidad transexual ha enfrentado históricamente múltiples formas de discriminación, exclusión y violencia. Esta realidad ha derivado en la vulneración sistemática de sus derechos humanos fundamentales, desde el derecho a la identidad hasta el acceso a la salud, la justicia y la educación. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en distintos países, el camino hacia una igualdad plena sigue siendo largo y desafiante.
Las personas transexuales son aquellas cuyo género asignado al nacer no coincide con su identidad de género. Es decir, su vivencia interna y personal del género difiere de lo que la sociedad espera en función de su sexo biológico. La transexualidad no es una enfermedad ni un trastorno, sino una expresión legítima de la diversidad humana. La identidad de género es un derecho humano, protegido por diversos marcos legales internacionales.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido de manera reiterada que todas las personas, incluidas las trans, deben gozar de los mismos derechos y libertades sin discriminación.
En 2006, los Principios de Yogyakarta se convirtieron en una referencia fundamental. Estos principios detallan cómo las normas internacionales de derechos humanos se aplican en relación con la orientación sexual y la identidad de género. El principio 3 establece que “cada persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, lo que incluye el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género de manera rápida, transparente y accesible.
El derecho a la identidad de género es esencial para el ejercicio pleno de otros derechos. Implica el reconocimiento legal del nombre y género con el que una persona se identifica. En muchos países, este proceso ha sido históricamente largo, costoso, y patologizante, exigiendo diagnósticos médicos, intervenciones quirúrgicas o pruebas psicológicas.
Sin embargo, en naciones como Argentina (Ley de Identidad de Género de 2012), Uruguay, México y Malta, se han establecido procedimientos administrativos simples y basados en la autodeterminación, sin requisitos médicos. Estos modelos son reconocidos internacionalmente como buenas prácticas.
Las personas trans enfrentan enormes barreras para acceder a servicios de salud dignos y sin prejuicios. Algunos de los principales problemas incluyen:
- Discriminación por parte del personal médico.
- Falta de cobertura para tratamientos de afirmación de género.
- Ausencia de protocolos específicos.
- Invisibilización en las políticas de salud pública.
La salud de las personas trans no se limita a las cirugías o tratamientos hormonales; incluye salud mental, atención primaria, salud sexual y reproductiva. La negación de estos servicios constituye una forma de violencia institucional.
Además, la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es alarmantemente baja (alrededor de los 35 años), lo que revela la urgencia de intervenir en los determinantes sociales de la salud: pobreza, exclusión, violencia y estigmatización.
El sistema educativo ha sido tradicionalmente un espacio hostil para las personas trans, pues desde temprana edad, enfrentan: acoso escolar (bullying), expulsiones por expresar su identidad de género; falta de reconocimiento de su nombre y género en documentos escolares, así como currículos que invisibilizan o patologizan la diversidad de género.
Esto genera un alto abandono escolar, lo que limita su acceso a empleos dignos, perpetuando el ciclo de exclusión.
Garantizar una educación inclusiva implica formar al personal docente en temas de diversidad, incluir contenidos sobre identidad de género en los planes de estudio, y crear ambientes seguros y respetuosos.
El desempleo y la precariedad laboral son realidades frecuentes en la vida de muchas personas trans, incluso aquellas con alta preparación académica. La discriminación en los procesos de selección, el rechazo en ambientes laborales y la falta de políticas de inclusión contribuyen a esta exclusión.
Ante la falta de oportunidades, muchas personas trans (especialmente mujeres trans) se ven empujadas al trabajo sexual como único medio de supervivencia, lo que a su vez las expone a otros riesgos como la violencia, la criminalización y la falta de protección social.
Algunos países han comenzado a implementar cuotas laborales trans en instituciones públicas (como en Argentina y Uruguay), lo que representa un avance importante en la reparación histórica de derechos negados.
La comunidad trans, especialmente las mujeres trans, es víctima de niveles desproporcionados de violencia física, sexual y simbólica, como la del caso que se hizo viral. En América Latina, se registran decenas de asesinatos de personas trans cada año, muchos de los cuales quedan impunes. Estos crímenes de odio suelen tener características particularmente crueles, y los agresores rara vez enfrentan la justicia.
Además, la violencia también proviene de instituciones como la policía, donde se reportan abusos, detenciones arbitrarias y tratos crueles. La falta de acceso a la justicia y el miedo a denunciar son barreras graves para garantizar sus derechos.
El acceso a la justicia para las personas trans sigue siendo limitado. Muchas veces, las denuncias no se toman en serio, se desestiman por prejuicios o se archivan sin investigación. Las instituciones no están preparadas para abordar con sensibilidad los casos de violencia o discriminación hacia personas trans.
El reconocimiento legal pleno implica:
- Poder modificar documentos de identidad sin obstáculos.
- Ser nombradas con su identidad autopercibida en juicios y documentos oficiales.
- Acceder a mecanismos de reparación y justicia cuando sus derechos son vulnerados.
En los últimos años se han dado avances notables:
- Leyes de identidad de género en varios países.
- Cuotas laborales y educativas.
- Protocolos de salud específicos.
- Visibilidad en los medios y en la política.
Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes:
- En muchos lugares, las personas trans siguen siendo consideradas enfermas o peligrosas.
- Las políticas públicas no siempre incluyen a las personas trans, o lo hacen desde el asistencialismo.
- Falta de datos oficiales sobre su situación social, que impide diseñar políticas efectivas.
La lucha por los derechos trans es también una lucha contra el machismo, el patriarcado y las normas de género rígidas que afectan a toda la sociedad.
Reconocer los derechos de la comunidad transexual no es una concesión, es una obligación jurídica, ética y política. Es reconocer que la dignidad humana no depende de la conformidad con expectativas sociales tradicionales, sino del respeto a la diversidad y la libertad individual.
Construir una sociedad más justa implica garantizar que todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan vivir con seguridad, respeto y plenitud. La igualdad no es solo un principio legal, sino un compromiso social. El avance hacia ese objetivo requiere políticas públicas efectivas, educación transformadora y una ciudadanía activa que defienda los derechos de todas y todos.
Porque los derechos de las personas trans son, ante todo, derechos humanos.