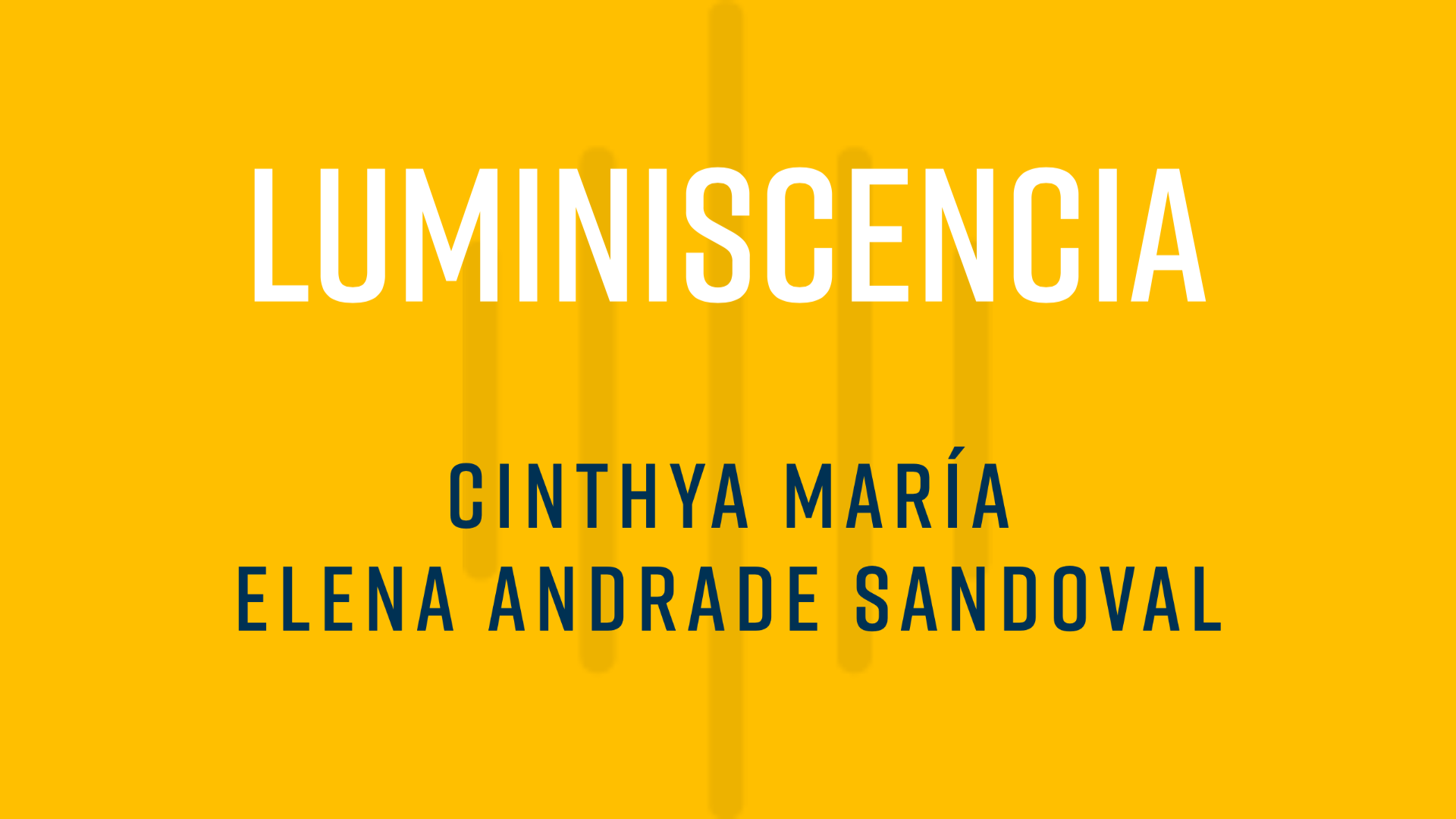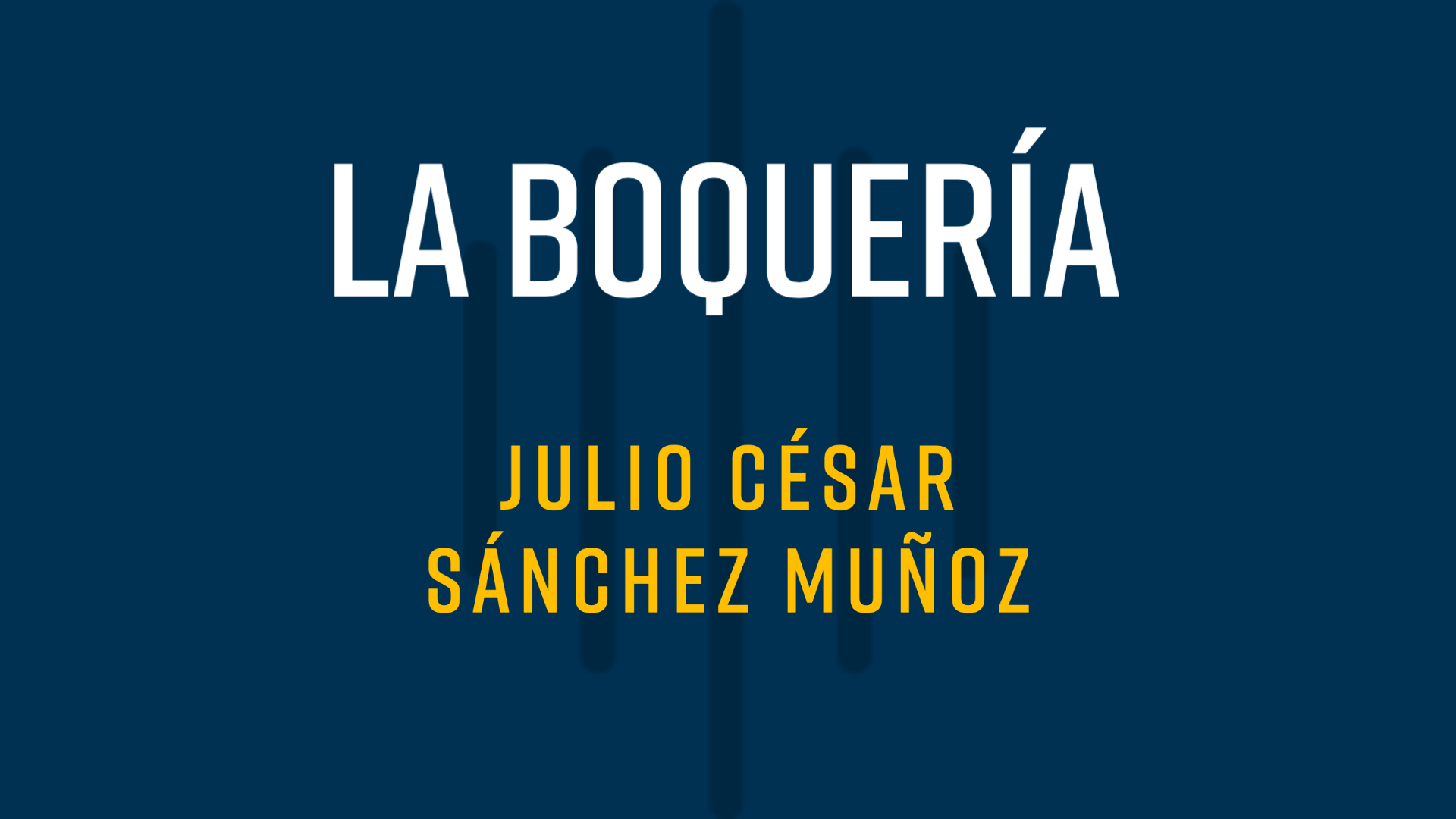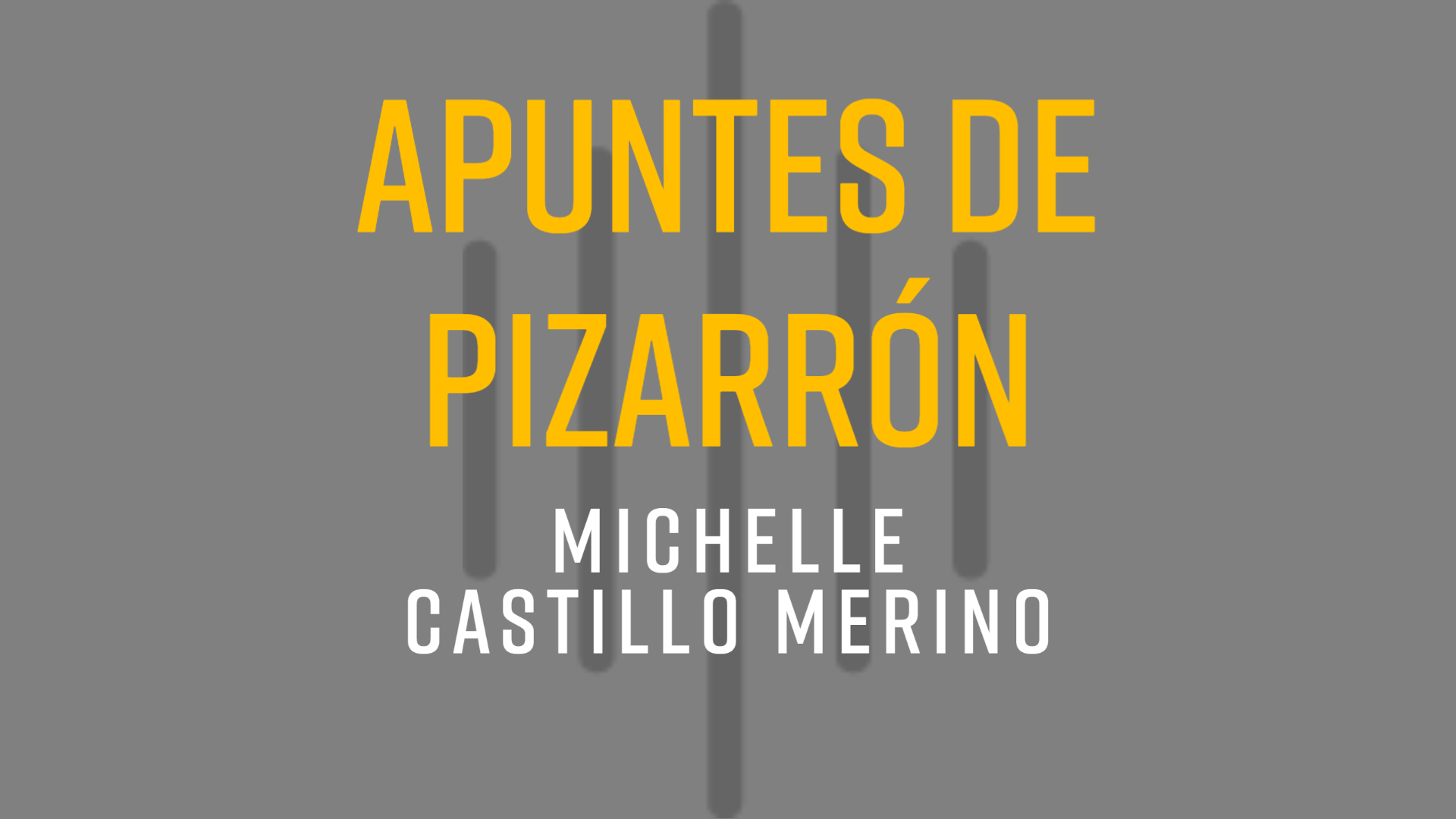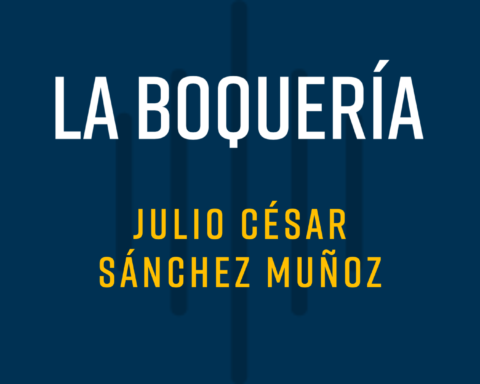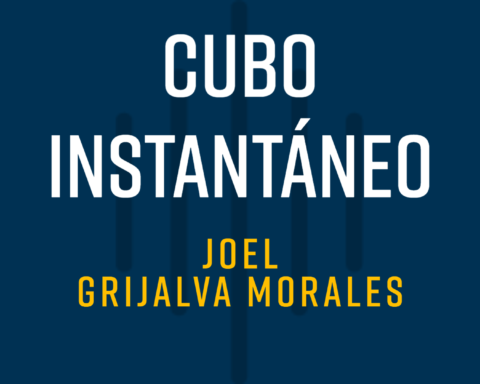Hace unos días terminé en una sala de urgencias con un tobillo fracturado, lo que me ha generado la necesidad de hacer uso de lugares para personas con discapacidad y he podido constatar que no se tiene una cultura de respeto, mucho menos existe una infraestructura adecuada en la ciudad para personas que requieren apoyo.
En el entramado social contemporáneo, uno de los principios fundamentales que toda sociedad justa debe garantizar es la inclusión. Esta inclusión debe ir más allá del discurso político o de la corrección social superficial; debe traducirse en acciones concretas, accesibles y sostenidas para todos, especialmente para los grupos históricamente marginados. Entre estos grupos se encuentran las personas con discapacidad, quienes, a pesar de los avances legislativos y sociales, siguen enfrentando enormes barreras físicas, culturales y estructurales en su día a día. Uno de los elementos más básicos, pero también más simbólicos de esta lucha por la inclusión, es el derecho a contar con espacios accesibles y, aún más importante, a que estos espacios sean respetados por el resto de la sociedad.
Los espacios destinados a personas con discapacidad abarcan una gran variedad de entornos y servicios: desde rampas de acceso, estacionamientos exclusivos, baños adaptados, elevadores con señalética en braille, hasta asientos reservados en el transporte público. Estos elementos no son lujos ni concesiones; son derechos fundamentales que permiten a las personas con discapacidad participar activamente en la vida social, laboral, educativa y cultural.
Contar con estos espacios es una condición indispensable para garantizar el principio de equidad. A diferencia de la igualdad, que parte del supuesto de tratar a todos por igual, la equidad reconoce las diferencias y adapta los recursos para compensar las desventajas estructurales. En este sentido, los espacios adaptados no son privilegios, sino herramientas mínimas para nivelar el terreno de juego.
A pesar de que en muchos países existen leyes que obligan a crear y mantener espacios accesibles, el problema más frecuente no es su inexistencia (aunque aún hay mucho por hacer en ese aspecto), sino el irrespeto sistemático hacia ellos. Los ejemplos son numerosos y lamentablemente cotidianos: vehículos sin autorización que ocupan los estacionamientos para personas con discapacidad, rampas bloqueadas por mercancía de tiendas, ascensores ocupados por personas sin necesidad específica, baños adaptados convertidos en bodegas o simplemente ocupados sin justificación.
Este tipo de conductas revela una grave falta de conciencia social, que a menudo se justifica con frases como “solo serán cinco minutos” o “no hay otro lugar”. Estos actos, por pequeños que parezcan, generan un enorme impacto en la vida de quienes sí necesitan esos espacios. El resultado es una sociedad que dice apoyar la inclusión, pero que actúa con una indiferencia que margina, excluye y lastima.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Esto implica que 1 de cada 7 personas enfrenta barreras constantes para acceder a servicios, espacios y oportunidades que muchos dan por sentadas. Además, la discapacidad no es una condición ajena ni exclusiva de un grupo pequeño: puede surgir en cualquier momento de la vida, ya sea por enfermedades, accidentes o el propio proceso natural de envejecimiento.
Por lo tanto, diseñar y respetar espacios accesibles no debería verse como una concesión hacia una minoría, sino como una estrategia inteligente y necesaria para construir sociedades más humanas y resilientes. Una rampa bien diseñada, por ejemplo, no solo sirve a una persona en silla de ruedas; también es útil para personas mayores, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida temporal o incluso familias con carriolas.
Para una persona con discapacidad, encontrarse con un espacio bloqueado o mal diseñado no es simplemente un inconveniente: es una forma concreta de violencia estructural. Significa llegar tarde al trabajo porque el ascensor está ocupado sin necesidad, tener que depender de otra persona para entrar a un edificio por la falta de una rampa o, peor aún, no poder acceder a un evento porque los organizadores no pensaron en la accesibilidad.
Este tipo de barreras no solo afectan la movilidad, sino que erosionan profundamente la autonomía, la dignidad y la autoestima de quienes las enfrentan. Además, perpetúan la idea de que las personas con discapacidad deben adaptarse a un entorno hostil en lugar de exigir que el entorno se adapte para incluirlas. Es un mensaje implícito pero poderoso: “este espacio no es para ti”.